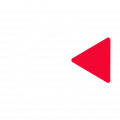/Primera parte
En algún sentido Guillermo Ortiz –actualmente bien cebado por la familia del difunto Roberto González Barrera que lo ocupa en su empresa de Banorte, ese oligarca encumbrado en las ciénagas neoliberales y que en vida fue generoso amigo y socio en negocios de dudosa reputación de Raúl Salinas Lozano y sus turbios retoños Carlos y Raúl Salinas de Gortari– tiene razón cuando afirma que “la reforma financiera no va a tener impacto notable en el corto plazo. Éste es un proceso en el que, si es exitoso, al cabo de 2 o 3 años veremos una aceleración de la penetración financiera en la economía”. Digo “en algún sentido”, porque Ortiz tiene los elementos de juicio necesarios para señalar, en igual forma, que aun cuando fuera exitosa la reforma, sus efectos podrían ser triviales, inútiles, tanto en el corto como en el mediano o largo plazos. Pero como es un flemático empleado financiero que tiene que cuidar las exquisitas formas y sus jugosos emolumentos, opta por el lenguaje sibilino.
Es una reforma que será tan fecunda como la fracasada “modernización” financiera neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, que estimuló la insaciable usura (réditos cobrados, comisiones, precio de sus servicios, abusos) y especulación bancaria (inversión en instrumentos bursátiles, cambiarios, valores públicos), en perjuicio de los ahorradores y los usuarios y en detrimento de los préstamos a las actividades productivas, al eliminar los controles a sus operaciones activas y pasivas (las tasas de interés, el encaje legal, la obligación de apoyar a sectores específicos como el agropecuario); privatizó a la banca y los demás intermediarios y estimuló la inútil e discriminada formación de los grupos financieros; abrió los mercados de dinero y bursátil a las orgías de piratas financieros; otorgó la “autonomía” al amigo de los especuladores y los banqueros y enemigo de la nación, el banco central, con la consecuente pérdida de soberanía monetaria y cambiaria; destruyó a la banca de desarrollo y convirtió sus vestigios en un agiotista que excluye a quienes antaño apoyaba, los marginados de la banca comercial; y convirtió a las autoridades financieras en ciegos reguladores de las tropelías cometidas por los intermediarios que a la postre, con el desastre de 1994-1995, provocaron la quiebra del la banca privada. O como el programa de rescate impuesto por Ernesto Zedillo y su operador Guillermo Ortiz, que después limpiar las hojas de balance y socializar las pérdidas, extranjerizó el sistema bancario y financiero y les entregó la soberanía del sistema de pagos. Ese salvamento cuyo costo fiscal bruto al primer trimestre de 2013, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ascendió a 892.4 mil millones de pesos (mmdp), o 72 mil millones de dólares (mmdd); el saldo de la deuda externa del gobierno federal fue de 825 mmdp, o 66.7 mmdd, equivalente al 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) o al 15.3 por ciento del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Adeudo por el que cual tuvieron que pagarse 5.4 mmdp por concepto de intereses en el trimestre de referencia, los cuales se sumaron a los 511.6 mmdp que, a decir de la senadora Dolores Padierna, se cubrieron en los 15 años precedentes, hasta el 2012 (El economista, 7 de enero de 2013), y cuyos principales beneficiarios han sido, paradójicamente, los propios bancos, luego de que los zedillistas convirtieron en deuda pública, pagada con nuestros impuestos, las carteras quebrantadas por las operaciones legales e ilegales, fraudulentas y otras tropelías cometidas por los honorables banqueros mexicanos.
Para justificar sus propuestas, Enrique Peña y Luis Videgaray, respaldados por sus payos legisladores, manosean los mismos argumentos empleados en su momento por Carlos Salinas, Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz y otros profetas del “liberalismo financiero” para justificar la “modernización” y el rescate señalados: “la necesidad de fortalecer la rectoría del Estado en el desarrollo, la soberanía nacional y el régimen democrático”; de fomentar el ahorro y abaratar el costo del crédito (“hay que ser muy claros –dicen–: no por decreto”), mejorar el acceso al mismo y “democratizar la productividad” (sic, lo que se quiera entender), por medio de “la competencia”, la mayor eficiencia, la generación de “incentivos adicionales para que la banca preste más”, el otorgamiento de “mayor certidumbre jurídica en la ejecución de contratos y fortalecimiento del esquema de garantías”, el establecimiento de nuevas reglas regulatorias (las normas bancarias de Basilea III) para garantizar la solvencia y la transparencia de los intermediarios y sus operaciones, así como la salud del sistema financiero; la mejoría en la protección de los usuarios; la de velar por la honorabilidad de los directivos y los funcionarios de los intermediarios, los reguladores, auditores y demás fauna que medra en el sistema. Eso y más “para que la economía mexicana crezca más, genere los empleos que demanda nuestra población y eleve los ingresos de las familias mexicanas”.
¿Qué garantiza que se alcanzarán tan nobles propósitos, que no repetirán los mismos resultados obtenidos por el salinismo y el zedillismo?
Nada. Absolutamente nada.
Las razones son múltiples y sólo esbozaré algunas de las más relevantes.
Ante todo, el mediocre desempeño registrado por la economía entre 1983 y lo que va de 2013 no es responsabilidad exclusiva de las restricciones impuestas por el limitado financiamiento, interno o externo. Tampoco, por añadidura, se debe al comportamiento de la banca y de otros intermediarios, estén o no integrados a los grupos financieros. En ambos casos son parte del problema, pero no el problema mismo.
El estancamiento económico, la falta de empleos formales, la caída de los ingresos reales de las mayorías y los bajos niveles del ahorro y la inversión productiva son consecuencias lógicas de las políticas ortodoxas (monetaristas o fondomonetaristas) de control de la inflación y del modelo económico actual, al que corresponde un tipo de funcionamiento del sistema bancario y financiero. El primer aspecto, que busca patológicamente mantener una tasa de precios interna igual o más baja que la externa para garantizar la competitividad de la producción, castiga los factores que determinan la demanda local, necesaria para estimular la inversión y el crecimiento: el consumo y la inversión privada y pública. ¿Cómo? 1) Con la contención de los salarios y la pérdida de poder de compra en casi 80 por ciento de los mínimos y el 50 por ciento de los contractuales; la escasa creación de empleos que limita la magnitud de la masa salarial; las menores compras empresariales; 2) el mito del balance fiscal equilibrado, la reducción del tamaño e intervención del Estado y el creciente pago de los intereses de su deuda que afectan su consumo e inversión productiva; 3) la política monetaria restrictiva (altos réditos reales) que encarecen el costo del crédito; 4) la apertura comercial (eliminación de aranceles) que permite la entrada masiva de bienes importados a precios más baratos, los cuales compiten desventajosamente con la producción y arruina a los fabricantes locales; 5) el ingreso de las empresas foráneas en condiciones más favorables que las nacionales; 6) la inestabilidad de los mercados financieros provocada por los capitales especulativos y los desordenes mundiales; 7) la sobrevaluación cambiaria ayuda a reducir la inflación (pero que también abarata artificialmente las importaciones que perjudica a los productores del país; la volatilidad de la paridad, además, inhibe la inversión productiva); 8) las operaciones en los mercados cambiarios, de dinero y bursátil ofrecen mayores ganancias que la inversión productiva. La rentabilidad financiera es más atractiva que la de aquélla.
Las reformas estructurales (liberación del mercado interno, la apertura externa, las privatizaciones, etcétera) no han redundado en un mejor crecimiento, ni los empresarios se convirtieron en los artífices del desarrollo.
Castigada la demanda (consumo e inversión) en el mercado interno, deliberadamente, el modelo trasladó la dinámica de la oferta a la demanda externa. Se quiso convertir a las exportaciones (representan el 31 por ciento del PIB) en el motor del crecimiento. Pero éstas tienen exiguos efectos multiplicadores sobre el resto del aparato productivo, el conjunto de la economía y el crecimiento, debido a que: 1) en promedio, el 94 por ciento de los insumos que requieren son importados, por lo que sus efectos multiplicadores benefician a los países que los aportan; 2) son ventas de escaso valor agregado (productos agropecuarios, minerales, petróleo y bienes ensamblados como automotores y electrónicos; éstos tres aportan alrededor de la mitad de las exportaciones), cuya demanda y precios dependen del mercado internacional; 3) sólo participan unas cuantas empresas, principalmente trasnacionales, que generan pocos empleos y pagan bajos salarios, comparados a los pagados en las naciones de origen. En el caso de las manufacturas, por ejemplo, se tienen censadas a 431 mil 242 empresas y sólo 526, el 0.1 por ciento, son netamente exportadoras, y otras 5 mil 582, el 1.35 son también importadoras. En conjunto, contribuyen con el 89 por ciento del total del valor de las ventas externas manufactureras. De éstas, las llamadas macroempresas (ocupan a más de 500 personas), normalmente filiales de trasnacionales, concentran el 84 por ciento, y las grandes (de 251 a 500 personas), el 11 por ciento. La parte restante se distribuye entre las pequeñas y medianas; 4) dichas empresas destinan sus ventas principalmente a Estados Unidos (las pequeñas y medianas, el 77 por ciento; las medianas, el 74; las grandes, el 79; las macro, el 81 por ciento), lo que las vuelve vulnerables a su ciclo económico.
Ese pobre crecimiento se manifiesta en una baja creación de la renta nacional, que puede definirse de tres maneras: el valor agregado bruto de los bienes y servicios producidos anualmente (excluye el consumo intermedio utilizado para la producción); la renta o ingreso distribuido en los sueldos, salarios y otros pagos a los trabajadores, las ganancias de las empresas y los ingresos del Estado (impuestos); el destino de la renta en consumo, ahorro e inversión.
Basados en la teoría neoclásica, la reforma financiera presume que un mejor funcionamiento del sistema financiero, sobre todo de la banca, elevará el ahorro y, por tanto, los recursos crediticios disponibles para la inversión. Supone que el pago de una tasa de interés atractiva ampliará la parte del ingreso que no se destina al consumo para convertirla en ahorro, el cual luego se convertirá en préstamos para la inversión. Sin embargo, puede señalarse lo siguiente:
1) Alrededor del 70 por ciento no tiene capacidad de ahorro o apenas un nivel marginal, porque tienen graves problemas para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, educación, salud, etcétera). Sólo el 20, y en especial el 10 por ciento, ubicado en la cúspide de la pirámide social, que concentra la mitad del ingreso nacional, puede hacerlo. Esto se refleja en la captación de la banca comercial. De 112.6 millones de contratos registrados en la captación tradicional, 80 millones, el 71 por ciento del total, disponen fondos de hasta 1 mil pesos, equivalentes a 0.3 por ciento del saldo total; 24.4 millones de contratos, el 22 por ciento, con recursos superiores a 1 millón de pesos, concentran el 59 por ciento de la captación. El total de captación ampliada (tradicional, banca de inversión y reportos) suma 3.3 billones. Las cuentas con más de 1 millón de pesos concentran el 69 por ciento. De la captación del público no bancario neta, el 58 por ciento está concentrado en depósitos de exigibilidad inmediata.
2) La parte del ingreso que no se consume no necesariamente se convierte en ahorro. Existe lo que Keynes llama “preferencia por la liquidez”: para las transacciones económicas corrientes; para gastos inesperados o prevenir dificultades en el empleo, la economía o la sociedad; para especular. Las tasas de interés reales altas no premian el ahorro. Son una recompensa para desprenderse de la liquidez, para que el dinero se guarde en los intermediarios en lugar de la casa, sin descartarse el atesoramiento (metales preciosos, por ejemplo). Por tanto, lo que no se gasta en consumo no se convierte automáticamente en ahorro.
Los mismos empresarios no reinvierten todas sus ganancias para la reproducción ampliada del capital. De los 102 mmdd acumulados como utilidades por las empresas foráneas en 2000-2012, el 39 por ciento (39.8 mmdd) salieron de México y la diferencia se reinvirtió. Las inversiones de mexicanos en el exterior sumaron 329 mmdd en 2001-2012, 89 mmdd (27 por ciento) como inversión directa y la otra parte en la especulación. Guillermo Ortiz denunció que en 2000-2011 la banca privada envió 20 mil millones de dólares a sus matrices por concepto de dividendos, monto equivalente a lo que pagaron por los bancos mexicanos.
Peña y Videgaray no proponen limitar esa salidas de capitales que podrían utilizarse como ahorro-inversión-crecimiento, ni explican las razones de que se vayan de México. Prefieren la quimera de la intermediación financiera.
TEXTOS RELACIONADOS:
Función Pública investiga a la directora de PMI por supuesta malversación
Pemex: compras por 1 mil millones de dólares en fin de sexenio
México entra a Transpacífico a cambio de Pemex y de papa fresca
Fuente: Contralínea 337 / junio 2013