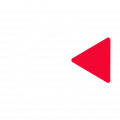Después de todo debe reconocerse que, en algún sentido, tienen razón. La política que aplican muestra matices de cambios innegables, pero al estilo del neopriísmo empanizado y del panismo priisado.
 Y como es natural de esperarse, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, César Camacho o Manlio Fabio Beltrones, por mencionar al azar algunos de los célebres personeros, no han escatimado esfuerzos para presentarse ante el coro como la nueva generación de líderes del partido reciclado, del “PRI [Partido Revolucionario Institucional] de los tiempos modernos” y del soplo del “viento de cambio y esperanza”; del “PRI fuerte y democrático”, pero con desvaríos de grandeza, pues dicen que aspiran a “recuperar la grandeza de México”; dispuestos a acabar con los “atavismos ideológicos y patrioterismos harto conocidos”, con la “demasiada ideología convertida en dogma”, “en una especie de veneno”, en “camisas de fuerza y diques” que, junto con las patologías de la población (su supuesta “actitud nostálgica”), nos impiden alcanzar “el país que queremos”.
Y como es natural de esperarse, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, César Camacho o Manlio Fabio Beltrones, por mencionar al azar algunos de los célebres personeros, no han escatimado esfuerzos para presentarse ante el coro como la nueva generación de líderes del partido reciclado, del “PRI [Partido Revolucionario Institucional] de los tiempos modernos” y del soplo del “viento de cambio y esperanza”; del “PRI fuerte y democrático”, pero con desvaríos de grandeza, pues dicen que aspiran a “recuperar la grandeza de México”; dispuestos a acabar con los “atavismos ideológicos y patrioterismos harto conocidos”, con la “demasiada ideología convertida en dogma”, “en una especie de veneno”, en “camisas de fuerza y diques” que, junto con las patologías de la población (su supuesta “actitud nostálgica”), nos impiden alcanzar “el país que queremos”.
Sin duda, la orientación de las políticas exterior y de seguridad nacional e interior, ejemplifican la nueva era: la del neorrealismo pragmático del peñismo, despellejado de los “atavismos ideológicos”, “patrioteros” y demás piltrafas “dogmáticas” que estorban a la “modernidad” priísta, cuyos intereses y los del bloque dominante tratan de ser identificados con los nacionales, como sucedió durante el antiguo régimen presidencialista autoritario del partido único-hegemónico.
Pero el nuevo rumbo no es original ni los peñistas pueden adjudicarse su paternidad. En realidad, la actual generación priísta sólo hereda los cambios iniciados por la precedente que la empolló, a la cual le resultaban incómodas las escamas “dogmáticas” del “nacionalismo revolucionario” que desentonaban con los principios doctrinarios de su proyecto de nación.
Esto por una sencilla razón “nostálgica” para la sociedad –sobre todo para los damnificados y resentidos del neoliberalismo– arraigada por los gobernantes “populistas”, entre ellos los viejos priístas que subsistieron entre la depresión de la década de 1930 y principios de 1980 y que luego, desde finales del siglo XX, bajo otra perspectiva recuperaran, en parte, los regímenes democráticos y “neopopulistas” surgidos entre los escombros de los mandatos autoritarios y militares neoliberales.
Porque en el pasado la política exterior nacionalista y patriotera, la seguridad nacional, las regulaciones al mercado y los capitales, entre otras medidas, tuvieron un sentido: tratar de negociar y obtener un mejor espacio de maniobra ante las potencias hegemónicas, en particular la estadunidense, y administrar su intromisión en los asuntos locales, políticas necesarias para la soberanía nacional; lograr una mayor autonomía en el ejercicio de la política económica de tipo keynesiano-estructuralista, por medio de la cual se impulsa el crecimiento basado en el mercado interno, la industrialización sustitutiva de importaciones y la intervención activa del Estado, estrategia considerada como la opción para alcanzar el estatus de un país capitalista desarrollado en oposición al decimonónico modelo primario-exportador, caracterizado por la especialización en la producción de materias primas que nos condenaba al subdesarrollo. La protección del mercado doméstico pretendía convertir al mercado nacional en una zona exclusiva para la acumulación de capital de nuestra lumpen burguesía, con una presencia limitada de la inversión extranjera. En un régimen presidencialista autoritario de partido único-hegemónico, la seguridad interior fue empleada para garantizar la estabilidad sociopolítica requerida por la acumulación privada, reforzada con la recurrente y anticonstitucional participación de los militares, cuya tarea, constitucionalmente asignada, era velar por la seguridad nacional, hecho que, empero, nunca impidió que fueran empleados para reprimir y masacrar a la disidencia y los descontentos.
Las nacionalizaciones de las industrias petrolera, eléctrica o financiera, el respaldo a la otrora república española, a las revoluciones cubana y sandinista, al pueblo chileno y argentino ante los golpes de Estado, o el tercermundismo, son algunos ejemplos del ejercicio de la política exterior relativamente soberana.
Un cambio en el curso de los procesos sociales no necesariamente es hacia delante, también implica una involución. Y, justamente, esto último fue lo que sucedió. El proyecto de nación impuesto.
Los principios ideológico-políticos que arropaban al modelo de economía cerrada estorbaban al de economía abierta integrada a la globalización capitalista neoliberal, liderada por la hegemonía de la acumulación financiera-industrial. Éste exigía nuevas reglas de juego socioeconómicas, legales y políticas: la liberación interna y externa de la economía (la lógica del “libre mercado” mundial); un marco jurídico supranacional; la modificación de las relaciones políticas internacionales en el mundo de la post-Guerra Fría. Los múltiples acuerdos negociados, comerciales, financieros y de inversión –entre ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte– con los organismos multilaterales y la adopción del llamado Consenso de Washington, demandaban una muda radical, más allá de la capa córnea más externa de la piel del sistema.
Y eso fue lo que hicieron los artífices de la utopía platónica del “libre mercado” mexicano, los fundamentalistas Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, urgidos del reconocimiento externo, luego de los colapsos de 1982-1985 y 1994-1995 o del golpismo salinista, aceptaron las reglas que les impusieron a cambio del respaldo. Ellos incubaron la contrarrevolución neoconservadora. Parieron a los teócratas Vicente Fox y Felipe Calderón. Empollaron a los peñistas.
Pero la sustitución del patrioterismo nacionalista por los postulados “universalistas” neoliberales (la “dignidad” de la billetera) tuvo sus costos para la soberanía nacional: la debilidad rectora del Estado; la pérdida de la autonomía de la política económica; la sumisión a la economía mundial y la vulnerabilidad externa; el sometimiento a los organismos y tribunales externos; el vasallaje económico neocolonial ante el redespliegue hegemónico estadunidense, la subordinación a la seguridad nacional y los intereses geopolíticos de la nación unipolar imperialista.
El fin de la Guerra Fría trajo consigo una renovada lucha entre las potencias por la hegemonía imperialista del sistema-mundo capitalista. Además de la disputa por el control de los mercados, los recursos naturales, el reparto del mundo (“pacífico” o militar) y el mantenimiento, la expansión o la creación de áreas geoeconómicas y políticas de influencia. Al reacomodo en el proceso de acumulación capitalista a escala mundial observado desde la década de 1970, con la desregulación del sistema y la creación de la Unión Europea y la Eurozona, el colapso estructural global iniciado en 2007 o la emergencia de otros actores, como China o India, se agregó la presencia de Rusia, la conquista y el pillaje del bloque exsoviético y la recomposición del mapa internacional, destacándose la geografía de Oriente Medio y Asia central.
Ello obligó a los estadunidenses a inventar nuevos enemigos para justificar su intervención descarada, encubierta o “negociada” en el mundo para contener a las potencias rivales y mantener su hegemonía, bajo la supuesta defensa de su seguridad e intereses nacionales. Los oscuros sucesos de 2001 le permitieron crear otros (el terrorismo, el narcotráfico, la inseguridad, la migración), reforzar el control sobre los tradicionales (los movimientos opositores, los Estados enemigos) y obligar a los gobiernos a sumarse a su causa y castigar a quienes se opusieran. El nuevo orden se ha definido por la despiadada rapiña económica y financiera global, el golpismo, las invasiones y los baños de sangre, la conculcación de los derechos civiles, subversión de la legalidad nacional y mundial y de la democracia burguesa.
Lo anterior no es nada novedoso. Es una práctica común de los imperios, los imperialismos, los países poderosos o los débiles, registrada a lo largo de la historia de la humanidad. Tampoco lo es el espionaje y la injerencia soterrada de un país a otro. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la detención o el intercambio de espías entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética; o el secuestro de agentes estadunidenses encubiertos en Brasil, o por los tupamaros en Uruguay? Menos lo es la denuncia ciudadana de esas prácticas. Recuérdese el escándalo desatado cuando se dieron a conocer públicamente los llamados papeles del Pentágono, relativos a la invasión de Vietnam, el financiamiento de la Contra en Nicaragua o las “aventuras” de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense, CIA (Philip Agee, Diario de la CIA).
Quizá lo más novedoso sea la intervención y dominación a escala planetaria; la incorporación de las nuevas tecnologías de comunicación, el control de ellas y sus alcances que permiten una inusitada cobertura para vigilar y castigar a la población y los gobiernos del mundo; la magnitud del presupuesto de los Estados destinado a la seguridad interna y nacional; la complejidad de la estructura estatal construida por la potencia hegemónica y los demás países para tales fines; la privatización de la vigilancia; la participación de los conglomerados en ese proceso: Google, Yahoo!, Facebook, Microsoft, Paltalk, Skype, Youtube, AOL y Apple, AT&T, Cricket o US Cellular…, que victimiza a cientos de millones de personas que usan los sistemas de cómputo, correos electrónicos (de Outlook: Hotmail, Live Messenger), servicios de chat (Skype), telefonía móvil y fija; la coordinación interestatal en el despotismo global empleado para controlar y aterrorizar a la población mundial, tratar de evitar la disrupción sistémica y asegurar la continuidad de la acumulación de capital.
También es novedosa la histórica montaña de documentos de esas tropelías globales dadas a conocer públicamente por Wikileaks, Julian Assange y Manning, así como por Edward Snowden, relativa al sistema Prisma, al espionaje planetario de Washington que irritó a algunos de sus aliados mientras que otros fingieron demencia, los David contra Goliat.
De paso, esas monumentales denuncias enterraron, cuando menos, dos mitos que campeaban alegremente: uno es el que exaltaba las “bondades” de las tecnologías del ciberespacio, que a su vez dejaron en ridículo a Alvin Toffler, quien dijo que la sociedad interconectada a una red o cerebro mundial experimentaría una nueva socialización (La tercera ola); a Masuda, quien agregó que gracias a ellas surgiría un nuevo mundo comunitario e informado, que estimularían la democracia directa y participativa al ofrecer a la población tales procesos en tiempo real, más allá de la sociedad de clases (Computopía). Se decía que los Estados-nación habían perdido el control de los flujos de información y, por añadidura, de la organización social.
Otro es el que endosó a las llamadas “revoluciones” de Oriente Medio y de otros lugares al empleo de esas tecnologías. Ingenuamente confundieron la técnica con las causas y los factores que desencadenaron esos movimientos. Se cegaron y no vieron las garras desestabilizadoras estadunidenses, francesas, inglesas o árabes, entre otras, que se movían en esos lugares sin mucho cuidado.
Dejaron al desnudo a los usuarios como entes desinformados, aislados, manipulados, enajenados, fácilmente vigilados. Perdieron su inocencia en la creencia del poder democratizador de los medios. En la era de la “modernidad” informática, desde el ciberespacio, son víctimas de una pintoresca cacería automatizada por parte de lo que el filósofo argentino José Pablo Feinmann –siguiendo a Jeremy Bentham– denominó como el big brother panóptico. El que controla el poder del imperio, o del Estado-nación, y que desde el ahí ve la totalidad sin ser visto.
Assange, Manning, Snowden y otros, y los que sin duda se sumarán próximamente a la lista, develaron el verdadero rostro de la “revolución” informática y de otras tecnologías ante quienes no quisieron verlo de esa manera. Quienes las inventaron (el Pentágono, la administración nacional estadunidense de aeronáutica y del espacio, el complejo industrial-militar), quienes las monopolizan, las controlan, también las explotan mercantilmente como una forma de acumulación de capital y las emplean como un instrumento más de control social y dominación hegemónica mundial. Sólo bastó estrechar la relación entre el poder político-militar con el económico.
Sin embargo, al hacerlo, también dejaron al descubierto la existencia de sujetos que les preocupan, ya que tienen conciencia social o pueden adquirirla, y valoran a las comunicaciones como un simple instrumento de lucha por la democracia o en contra del capitalismo. Sus objetivos y sus formas de organización circulan por otros lugares. Pueden evadirse sutilmente entre los espacios de la red tendida y usan los antiguos sistemas de comunicación incontrolables.
Los que cayeron como reses en la trampa fueron los peñistas y la elite política mexicana. Su reacción los dejó ver como aventajados vasallos. Pero esto lo veremos en otra colaboración.
*Economista
Fuente: Contralínea 345 / julio 2013