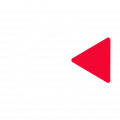Futuro Moncada Forero*/Primera de tres partes
Hace casi un lustro que llegué a México para estudiar una maestría. Colombia había reelegido como presidente a Álvaro Uribe Vélez (antes de éste no existía la reelección; él la instituyó con prácticas ilegales que rebasan este texto). México tenía un nuevo presidente, Felipe Calderón, cuyo mandato había sido cuestionado, a tal grado de que el Distrito Federal se encontraba literalmente tomado por el Partido de la Revolución Democrática, que reclamaba un recuento de los votos.
Antes de salir de Colombia, mi último trabajo consistió en hacer el diseño de una carátula para un libro de historias de vida relatadas por niños desmovilizados del conflicto armado (Nunca imaginé Colombia, 2006). Cuando hice las fotografías sentí una especie de desahogo que, sin embargo, no registraba con detalle las historias de estos protagonistas involuntarios de la guerra. Después de entregar el trabajo que me habían solicitado, terminé con un montón de fotos guardadas en una carpeta y con la sensación de impotencia que genera expresar una realidad nacional desoladora: más de 60 años de guerra entre el Estado y los grupos insurgentes, más de tres décadas desde la aparición de los grupos paramilitares (ejércitos financiados por terratenientes e industriales para su defensa, que, no pocas veces, expropian, torturan y asesinan a la sociedad civil), y cerca de 30 años de tráfico internacional de drogas.
Hoy miro estas imágenes desde otro contexto (vivo en Monterrey, Nuevo León, México, desde hace un año y medio) y siento que aquí ha iniciado un proceso similar al de Colombia en la década de 1980, a pesar de las diferencias que suponen los protagonistas, los antecedentes históricos y el contexto social.
Desde que llegué a la ciudad he visto la transformación paulatina de un país que tuve la oportunidad de conocer en mejores condiciones, principalmente en la zona media (viví en San Luis Potosí durante tres años). Recuerdo que cuando los actos de violencia empezaron a tocar a la población civil, personas cercanas me preguntaban si ocurría algo parecido en Colombia, y yo, que estaba acostumbrado a cosas peores, solía responder que no, que allá estábamos en otro nivel. Pues bien, un día tuve la clara sensación de que todo empeoraría en esta cadena cada vez más incontrolable de acontecimientos fatales.
Guerra y paz
En cierta ocasión hablaba con un amigo acerca de los índices que pueden determinar la calidad de vida de un lugar y coincidimos en que ésta podía depender de circunstancias tan elementales como la tranquilidad de caminar en la noche, la posibilidad de reunirse con los amigos en espacios públicos, la confianza natural entre ciudadanos. En este sentido, México era, hasta hace poco, un país de “primer mundo” a pesar de los abismos sociales generados por las prácticas políticas corruptas, algo común en los países latinoamericanos.
He presenciado la violencia desde niño, la que se presenta a través de los medios y la que ocurre en la realidad inmediata. Tuve la mala fortuna de vivir en un contexto social en el que se temía el estallido de las bombas, la posibilidad de un asalto, un secuestro o un asesinato. Esta situación fue el resultado de una degradación progresiva que hizo cada vez menos habitable y transitable el espacio público de las principales ciudades Colombia. De alguna manera los enfrentamientos armados experimentados a nivel social desencadenaron relaciones espinosas, con miramientos, sutilmente incómodas. Y de repente un día, casi sin que nos percatáramos, surgieron la denuncia paranoica, la autolimitación en las acciones de la vida diaria y una tensión insoportable.
Debido a que imparto clases universitarias, he tenido la oportunidad de escuchar algunos de los testimonios de estudiantes acerca de la gravedad de los hechos que han convertido a Monterrey en una ciudad sometida a un estado de guerra de baja intensidad. Recuerdo el día en que un par de jóvenes entraron en mi clase de manera extraña. Al comienzo pensé que se trataba de una broma; después me enteré que frente a la puerta de la universidad habían pasado varios vehículos disparándose entre sí tras un intento de secuestro en un exclusivo colegio del municipio conurbado de Santa Catarina. Los dos chicos eran parte de una multitud de estudiantes que entró corriendo para protegerse; con anterioridad, uno de ellos había sufrido un intento de secuestro; el otro había presenciado un doble asesinato.
Las razones sin razón
Las causas de esta nueva violencia pueden ser interpretadas desde diferentes ángulos. La versión más recurrente afirma que se trata de un enfrentamiento entre cárteles por el control de las zonas de comercialización y transporte. De acuerdo con esta idea, el antiguo brazo armado del cártel del Golfo, Los Zetas, un grupo conformado inicialmente por exmilitares, encargado de mantener a raya a quienes se metieran en el negocio, ganó importancia y se independizó para delinquir por su cuenta, pero, esta vez, surtiéndose de las múltiples manifestaciones de la ilegalidad: narcomenudeo, piratería, extorsión, secuestro y demás ingenios que surgieron debido a la desvalorización de la justicia gubernamental: concesión, impotencia o colusión.
Con todo, esta descripción simplista de los hechos omite al gran número de nuevas agrupaciones que hoy toman parte del negocio en todo el país y que han dado lugar a un circuito de alianzas y traiciones que entretejen los pormenores de esta, ya larga, estratagema sangrienta.
Corren rumores acerca de cómo algunos cárteles se han aliado con el Ejército o Los Zetas con la policía, para librar enfrentamientos en cualquier lugar de la ciudad (y ya casi del país) para dar lugar a una mezcla enrarecida de lo que se podría llamar “seguridad”. Otros aseveran que se trata de una “limpieza” social, que pone a los jóvenes sin oportunidades como carne de cañón en una guerra en la que todos, hasta los poderosos, tienen intereses comprometidos.
Una versión más arriesgada de los hechos supone la ocurrencia de una nueva revolución que, sin embargo, no pretende el Poder Ejecutivo, sino un nuevo orden social de facto. Ya un par de veces se intentó este proceso en México hace 200 años, por acción de los españoles no peninsulares y de un puñado de mestizos y, hace un siglo, a manos de turbas enardecidas, víctimas del sometimiento y la esclavitud, que vieron frustrados sus propósitos de cambiar a la sociedad en temas fundamentales, después de años de combate y más de 1 millón de muertos. Esta nueva revolución, repito, no pretende el poder establecido por las vías constitucionales, sino uno periférico, motivado por la consecución del dinero, de manera independiente, violento.
Nadie puede desmentir el hecho de que las drogas ilegales circularon por México desde que existe el tráfico hacia su destino más conocido, Estados Unidos. En un inicio esto representó una acción tan vedada como la migración indocumentada, pero sin repercusiones sociales que lamentar para México. Sin embargo, este negocio ha ido en aumento a contrapelo de la prohibición, que lo hace más rentable y lo convierte en una opción de empleo cada vez más accesible.
Dos circunstancias han cambiado desde entonces. Por un lado, el gobierno priísta perdió su omnipresencia de 70 años en el año 2000 con el triunfo en las urnas de Vicente Fox y, por el otro, el incremento en el consumo de drogas, que ha desencadenado un mercado interno significativo.
El Partido Revolucionario Institucional, a pesar de su ya conocida saga de abusos en todos los ámbitos institucionales, o quizá, debido a ésta, dio lugar a un tipo de inmunidad nacional que impidió durante mucho tiempo el establecimiento de facciones que se disputaran el negocio del narcotráfico; así evitó, además, el asedio y ataque a la población civil y, con esto, los derechos constitucionales de una mayoría no involucrada en el mercadeo y consumo de drogas. El dinero se repartió sin reparos y cada quien recibió su parte, pero no habían enfrentamientos armados ni la incontrolable ola de acontecimientos que significan el quebrantamiento masivo de la ley.
Actualmente presenciamos un cambio paulatino en la percepción de la legalidad y empieza a surgir la extraña conciencia de que sí se puede delinquir y que puede ser un negocio muy rentable. El avance progresivo de esta onda delictiva aparece como una respuesta ante las prácticas de funcionarios gubernamentales que han polarizado a la sociedad con acciones indebidas en el ejercicio de sus cargos públicos, que principalmente favorecen a los dueños de este país. Estos hechos representan el inicio de una época en la que los ciudadanos con mejores posibilidades económicas serán víctimas de los ciudadanos con menores oportunidades, dirigidos por potentados del crimen.
El mercado ilegal de drogas es el botón de muestra entre las actividades ilícitas que se han desarrollado últimamente. Este negocio resulta ser en verdad poderoso, debido a la cantidad de dinero que genera, y comprometedor porque se inocula en la sociedad de manera incontrolable, mediante la adicción de miles de personas que se integran a los grupos armados, la alta corruptibilidad a las que están expuestas las fuerzas del orden y la proliferación sorprendente de armas fuera del control de los organismos de seguridad federales.
Los más, los menos
Cuando llegué a México una de las cosas que más me sorprendió fue la convivencia saludable entre personas de distinto nivel socioeconómico, o eso me pareció a mí, que he visto en Colombia niveles de clasismo que se han defendido incluso al costo de la expropiación y el genocidio. Digo convivencia saludable, mas no equitativa (como la explicación de esta última frase implicaría un largo paréntesis, dejaré que ustedes hagan sus propias conjeturas).
No es coincidencia el hecho de que Colombia sea el país donde existe el mayor número de desplazados internos: cerca de 3 millones de personas expulsadas de sus hogares como resultado de acciones violentas provocadas por los grupos en conflicto, principalmente paramilitares que consiguen un sistemático proceso de expropiación que favorece proyectos de trasnacionales y de propietarios masivos de la tierra. Tampoco es una casualidad que Colombia tenga el mayor número de líderes sindicales e indígenas asesinados y uno de los mayores niveles de impunidad en el mundo.
Colombia y México han tenido historias igualmente cruentas en su proceso para constituirse como naciones. Estos periodos de violencia surgen a raíz de inconformidades ante autoritarismos y han desencadenado procesos sociales difíciles de erradicar. La violencia es un malestar social que, una vez iniciado, tarda un periodo dolorosamente largo en desaparecer. Ahora bien, para que ésta adquiera dimensiones sociales, es decir, para que constituya un hecho generalizado, debe existir un vínculo entre las relaciones cotidianas y las acciones delictivas. Hablo de ese momento en el que la “ley” del astuto, la “ley” del hostil, la “ley” del corrupto se imponen como un modelo preferible debido a las ventajas que otorga. Es por esto que la violencia existe mientras la aclimatación progresiva a lo anormal sea parte de lo cotidiano, en tanto las calles sean sinónimo de peligro y el desconocido represente una amenaza.
Desde inicios de 2010, cuando se incrementaron las noticias acerca de enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos delictivos, o entre facciones de estos últimos, o entre una mezcla de todos los anteriores, se produjo un revuelo increíble debido a que la sociedad industrial y tradicionalista de Monterrey no estaba acostumbrada a este tipo de circunstancias.
Al comienzo, Mauricio Fernández, presidente del municipio más próspero de México, San Pedro Garza García, pensó que bastaba con armar a grupos de paramilitares para controlar la situación. Pasado el tiempo vinieron los bloqueos, los secuestros, las amenazas, los asesinatos. La violencia había roto el dique de los barrios marginales para atacar de manera frontal incluso a los intocables: Fuerzas Armadas, servidores públicos y empresarios. Hoy ya no es posible enterarse de todos los hechos violentos que suceden a diario en la ciudad (tampoco resultaría muy saludable que digamos enterarse de todo, máxime si se toma en cuenta la manera neurótica como son presentados a través de los medios informativos). En fin, no hay mejor manera de desunir a la gente que sembrar el miedo para dejarla en estado de conmoción.
El miedo predomina en este cerco que ha vuelto riesgosas algunas de las actividades practicadas por los regiomontanos: la vida nocturna, visitas en días feriados a los pueblos próximos y los viajes de compras a Estados Unidos. La razón es clara: los hechos delictivos están más cerca de la cotidianidad. Antes se mencionaban casos aislados; ahora, cada quien tiene en su grupo de familiares o amigos una historia por contar. Las familias acaudaladas decidieron moderar sus actividades o huir del país debido a la contingencia. También dio inicio un éxodo de estudiantes universitarios foráneos y locales y de empresarios industriales e inversionistas, que con su repliegue han mellado la fuerza industrial, orgullo mayor de esta sociedad.
La misma historia de Colombia, el mismo proceso enrarecido que minó la confianza y llevó al país a la paranoia, al caos colectivo. Profundizaremos en este aspecto en la próxima entrega.
*Lingüista, diseñador gráfico y maestro en ciencias del hábitat